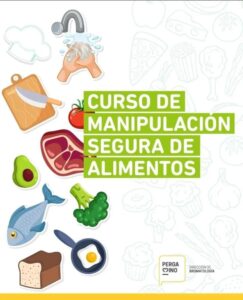Opinión – Cuando la Argentina pactó, avanzó

En una democracia fatigada por la polarización populista, conviene recordar que los grandes avances de nuestro país nacieron de acuerdos, no de imposiciones. Ser fiel a los propios principios es una conducta admirable, pero defenderlos en forma intransigente es condenarse al estancamiento.
La historia argentina está marcada más por las rupturas que por los acuerdos. Sin embargo, los pocos pactos políticos que logramos sellar dejaron huellas profundas y duraderas. No fueron casuales: nacieron del coraje de actores que entendieron que sin acuerdos y compromisos, no había futuro posible.
En La política en tiempos de indignación, el filósofo Daniel Innerarity advierte que la política democrática no consiste en suprimir el conflicto, sino en regularlo civilizadamente. Cuando la indignación domina la escena pública, todo acuerdo parece sospechoso, y el que pacta, es traidor. Muy por el contrario, pactar no es claudicar, es civilizar el conflicto. Y sin capacidad de pacto, no hay política, solo antagonismo violento.
Repasemos entonces cinco momentos en los que el país supo construir consensos y avanzar:
1. El Pacto de San Nicolás (1852): el nacimiento del Estado Nacional
Urquiza y los gobernadores provinciales firmaron un acuerdo clave que permitió convocar al Congreso Constituyente. Fue el primer paso hacia la Constitución de 1853. Aunque Buenos Aires se apartó temporalmente, allí se sembró la semilla del orden institucional argentino. Fue un acuerdo fundacional en el sentido más literal del término.
2. La Ley Sáenz Peña (1912): el acuerdo que democratizó el poder
Fruto de un entendimiento entre sectores del régimen y la oposición abstencionista, esta reforma permitió el voto secreto, obligatorio y universal (para varones). Así, la UCR pudo llegar al poder en 1916. Fue el fin de la política de escribanía y el inicio de la representación genuina.
3. El abrazo Perón–Balbín (1972): el intento de cerrar la grieta
Dos enemigos históricos se abrazaron. No alcanzó para evitar la violencia posterior, pero marcó un gesto que aún hoy interpela: es posible pactar sin pensar igual, y construir futuro sin eliminar al otro. Innerarity lo plantea con claridad: “el desacuerdo es legítimo, pero necesita reglas para no volverse guerra”.
4. La transición democrática de 1983: el consenso del Nunca Más
Raúl Alfonsín lideró, pero los partidos aceptaron las nuevas reglas. Hubo alternancia, elecciones libres y respeto institucional. Fue un pacto contundente. Allí nació la democracia republicana que, pese la tantos que la denostan, aún nos sostiene.
5. El Pacto de Olivos (1993): reforma con diálogo y garantías
Menem quería reelección. Alfonsín exigía controles y descentralización del poder. El resultado fue una Constitución modernizada que amplió derechos, sumó mecanismos de control, y dio autonomía a la Ciudad de Buenos Aires. Pactar no fue renunciar a convicciones: fue hacerlas convivir.
Hoy, cuando el discurso público se llena de agresiones y consignas cruzadas que apelan a la emocionalidad más básica (la negativa), cuando todo matiz se interpreta como traición, conviene recordar nuestra historia.
Los pactos que nos hicieron avanzar no nacieron de la ingenuidad, sino del realismo. De la certeza de que nadie tiene toda la razón ni todo el poder. Cada uno implicó ceder partes para construir algo mejor.
La Argentina no necesita unanimidad. Necesita acuerdos posibles entre diferencias legítimas. Cuando supimos hacerlo, crecimos. Cuando nos encerramos en nuestras trincheras, retrocedimos.
Redacción: Marcelo Pacifico
Abogado
Instagram: @ma.pacifico
Facebook: Marcelo Pacifico
X: @marcepacifico
TikTok: marcepacifico